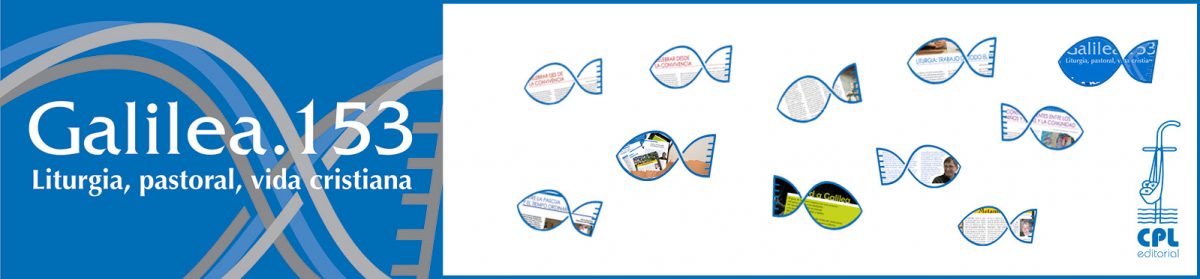Entrevista de Carme Munté Margalef
Montse Prats, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús y trabajadora social, tiene una andadura pastoral muy variada: desde el Raval de Barcelona o la Mina en Sant Adrià de Besòs, pasando por El Ejido en Almería, hasta Argentina o el Chad. Desde hace seis años vive en Marruecos, cuatro de ellos en Oujda, al noreste, en una comunidad intercongregacional que acompaña a hombres, mujeres y niños en la ruta injusta y dolorosa de la migración; unos dos mil al año.
Oujda está a quince quilómetros de la frontera con Argelia, paso de migración clandestina subsahariana camino a Europa. «Es un lugar muy fácil para hallar a Dios», nos confiesa emocionada en un momento de esta entrevista mantenida en la comunidad de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús de Barcelona.

¿Qué vivencias marcan un lugar de frontera como es Oujda?
Oujda es una ciudad del noreste de Marruecos, a unos quince kilómetros al oeste de la frontera con Argelia y a unos setenta kilómetros al sur del mar Mediterráneo. Es un punto de entrada para las personas en tránsito que optan por la ruta del Mediterráneo occidental hacia Europa, pero, al mismo tiempo, lugar donde deportan a los inmigrantes que son detenidos en diferentes zonas de Marruecos. La frontera está oficialmente cerrada desde 1994. Los cruces son muy peligrosos, con una gran zanja y vallas que superar. Una mafia local facilita los cruces y en muchos casos abusa del poder (torturas, robos, violaciones…). El control policial y las mafias están dificultando el paso y ocasionando cada vez más violencia. Muchos migrantes requieren atención hospitalaria y, en algunos casos, intervenciones quirúrgicas a las que no pueden hacer frente.
¿Cuál es la labor de acogida de la Iglesia católica?
La Iglesia católica en Marruecos está haciendo un trabajo impresionante. En Oujda acogemos a las personas migrantes que acaban de cruzar la frontera y requieren de unos días para reponerse y curarse en el caso que estén malheridos; inmigrantes enfermos, que necesitan curarse y/o acudir al hospital; menores que, después de haber estado un tiempo por diferentes ciudades de Marruecos y no conseguir el dinero suficiente para cruzar a Europa, deciden aprovechar la formación profesional que les ofrecemos; y aquellos inmigrantes que han solicitado el retorno voluntario a sus países de origen. Todos, menores y no menores, llegan desesperados, cansados… sobre todo aquellos que ya llevan un tiempo en Marruecos y ya no saben qué hacer. Se dan cuenta de las dificultades, de que no es tan fácil reunir el dinero suficiente o esperar a que sus familias lo obtengan. Sienten frustración y cansancio. Nosotros acompañamos la espera.
«Tenemos que tomar conciencia de las distancias y barreras físicas, sociales y personales que hacen invisible al otro, y que lo matan»
Acompañar en el dolor
¿Qué situaciones de violencia y vulneración de derechos humanos se viven?
Si recorremos las vallas y los muros del mundo, caeremos en la cuenta de que son lugares donde a menudo se vulneran derechos humanos, donde se genera violencia y opresión, donde se muere. Vivimos en un mundo lleno de fronteras exteriores (una valla, un mar, una montaña; la frontera de un país, de una cultura, una etnia, un sexo, una religión, una ideología) y de fronteras interiores (límites que creamos para no diluirnos y protegernos, límites de nuestra propia naturaleza de criaturas, y límites fruto de nuestra inseguridad, miedo o egoísmo). Se convierten en vallas y muros que rompen la fraternidad, vulneran los derechos del otro, imponen la voluntad del más fuerte, privan a la otra persona de libertad y dignidad. Tenemos que tomar conciencia de las distancias y barreras físicas, sociales y personales que hacen invisible al otro, y que lo matan.
Nuestros miedos, junto a tantos miedos, paralizan el sueño de la fraternidad universal y nos hacen preguntarnos: ¿Qué actitudes estoy creando que generan fronteras a mi alrededor? ¿Cuáles son mis muros y vallas? ¿Los de mi sociedad? ¿Los de mi familia? ¿Los de mi comunidad?

¿Cómo acompañar a estos jóvenes que atraviesan momentos de dolor y frustración, cultivando la esperanza?
Acompañar a estos jóvenes es estar, con mayúsculas; estar cerca, sin pretender gran cosa, «solo» que sientan que son importantes, que sus vidas valen la pena, que son queridos. Una vez ahí, es cuando se abren en la confianza de expresar sus miedos, sus frustraciones, sus inseguridades. Entonces podemos empezar a crecer, a dar respuestas a sus verdaderas necesidades. Lo que viven estos jóvenes me habla de una confianza que a veces renace cuando ya no queda nada. Sabemos que el tiempo de Dios no es el nuestro y que hay que sostener miedos y frustraciones, escuchar, alentar, ser referentes en el tramo del trayecto en el que se encuentran.
Hay que acompañar el presente cuando solo se piensa en el futuro, tender puentes con la otra orilla, acompañar en la fe, celebrar el amor de Dios que sostiene y conduce. Todo ello me abre a estar atenta a los signos, estar abierta a mirar, a escuchar más allá de lo que tengo aquí, a tener paciencia y a no dirigir yo la vida. En definitiva, aprender a vivir el aquí y ahora.
¿Qué relectura personal y religiosa hace desde esta experiencia de acompañar a personas que se juegan la vida por un futuro mejor que muchas veces no llega?
Al final de la jornada releemos en comunidad lo que ha pasado durante el día: los encuentros, las conversaciones, lo que hemos sentido, oído y visto. Y no hay día que no digas: «¡ Dios estaba ahí!» La realidad en sí es la que me va convirtiendo y va configurando y moldeando mi estar, mi oración, mi relación con el Señor, mi espiritualidad. Acompañar a estos jóvenes me enseña a ser consciente que cuál es mi momento y vivirlo conscientemente. Crece en mí la espiritualidad de la esperanza, de la confianza y experimento cada día que la fe y la esperanza son contagiosas. Estas experiencias me hacen vivir a un Dios más allá de la religión, un Dios que cruza fronteras humanas, de procedencias, de culturas, un Dios de puro amor. Soy testigo de que Dios acoge a cada hijo por ser quien es, que hermana a la humanidad, que sufre con los que sufren y sueña con los que sueñan.
«Emociona sabernos creyentes con otros creyentes, donde el amor, la misericordia es la fuente de nuestro estar»
Espacio y experiencia interreligiosa
¿Cómo se vive el encuentro y el diálogo interreligioso en el día a día?
El 95% de las personas que atendemos son musulmanas y evangélicos y católicos formamos equipo. Somos gente de diferentes religiones y nacionalidades, y emociona sabernos creyentes con otros creyentes, donde el amor, la misericordia es la fuente de nuestro estar. Solemos rezar juntos, al bendecir la mesa, al empezar las reuniones de equipo, a veces alguna oración cristiana y también algún sura del Corán. Son espacios y experiencias espirituales, de calidez y de calidad con un poder profundo de transformación que va más allá de las religiones. Es una espiritualidad de la comunión. Las religiones también nos enseñan a bendecir (decir bien) la vida del que se acerca, tantas veces maldita en el camino. Decir bien de cada persona, tantas veces criminalizada. Y bendecir en el camino se hace para que el Dios de la vida siga acompañando y sosteniendo.
¿Cómo pasar del otro, del extranjero, del inmigrante… al hermano?
Desde el convencimiento de que todos somos hijos e hijas de Dios. En un país donde todos somos extranjeros, vamos aprendiendo a querernos como hermanos, a sabernos familia. Una experiencia muy bonita en este sentido es escuchar a jóvenes que regresan a Oujda, después de un tiempo de intentar pasar la valla, diciendo: «¡Estoy en casa!», «sois mi familia», nos dicen, «aquí me seguro, protegido, tranquilo». Se puede ver en sus rostros la necesidad vital de sentirse queridos y de ser llamados por su nombre.